A los 200 años de su nacimiento, nuestro mundo, por
desgracia, se parece en demasiadas cosas al suyo: la condición de vida de los
trabajadores, la usura, el desequilibrio entre ricos y pobres
BENJAMÍN PRADO 7 FEB 2012
 |
| Debuxo de Luke Fildes que gustou tanto a Dickens que lle pediu que ilustrara o seu libro Edwin Drood |
Algunas personas mueren y otras solo desaparecen. El novelista Charles
Dickens, por ejemplo, dejó este mundo en 1870 pero sigue estando aquí. Y no
solo porque obras suyas como David Copperfield, Cuento de Navidad, Oliver
Twist o Historia de dos ciudades, entre otras muchas, sean clásicos
imprescindibles en cualquier biblioteca que intente ser tomada en serio, sino
también porque la mayoría de sus temas característicos, como la lucha de
clases, la explotación infantil o la ineficacia de la justicia, siguen de
actualidad y porque sus personajes continúan entre nosotros, con nombres
diferentes pero con los mismos problemas. ¿O es que no podrían estar dentro de Oliver
Twist, junto a los niños callejeros que la protagonizan, esos otros niños
reales que hoy son abandonados en las calles de Grecia por sus familias, con la
esperanza de que alguien los alimente? ¿No nos recuerdan los convictos de La
pequeña Dorrit, presos en la cárcel de Marshalsea, a orillas del río Támesis,
por no poder pagar sus deudas, a los desahuciados que aquí y ahora, en la
España del siglo XXI, arrojan a la miseria los bancos cuando ya no pueden pagar
la hipoteca salvaje que tenían con ellos? ¿No nos hacen pensar muchos de los
métodos y teorías del neoliberalismo a los del usurero Scrooge en Cuento de
Navidad o a los del avaro Uriah Heep en David Copperfield? Dickens
fue uno de los abanderados del realismo, junto a Balzac, Tolstói, Stendhal o
Benito Pérez Galdós, y un escritor social que denuncia en sus libros las
desigualdades que se producían en la Inglaterra victoriana y especialmente el
modo en que se explotaba a los trabajadores para conseguir la industrialización
del país. Su contemporáneo Carlos Marx dijo de él que "en sus libros se proclamaban
más verdades que en todos los discursos de los políticos y los moralistas de su
época juntos". Y sin ninguna duda, el autor de Grandes esperanzas
es la mejor prueba de que Balzac estaba en lo cierto cuando dijo que las buenas
novelas son la historia privada de los países. Hoy se cumplen 200 años de su
nacimiento y nuestro mundo, por desgracia, se parece en demasiadas cosas al
suyo. Para comprenderlo, no hay más que leer el principio de Historia de dos
ciudades: "Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos; la
edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la
incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza
y el invierno de la desesperación".
En Tiempos difíciles, Dickens critica ácidamente las lamentables
condiciones de vida de los obreros ingleses y la desproporcionada distancia que
había entre su existencia y la de los ricos del país. Hoy, en plena crisis, con
la Bolsa en números rojos, los impuestos por las nubes y los sueldos por los
suelos; con los Gobiernos de Europa intentando llenar con dinero público el
pozo sin fondo del sistema financiero y las cifras del paro creciendo en
nuestro país hasta el borde del abismo, es muy posible que el lector se asombre
al ver cómo esa novela publicada en 1854 describe la actualidad. ¿O acaso el
desequilibrio entre las miserables casas de los proletarios que dibuja Dickens,
frías, oscuras y casi sin muebles, y las lujosas mansiones de los capitalistas,
que consideran a sus empleados simples bestias de carga, no es comparable al
que hay entre los salarios de los mileuristas y los sueldos astronómicos que se
ponen a sí mismos los directivos de los bancos, hoy día? La única diferencia
entre aquellos privilegiados y estos es que entonces se llamaban utilitaristas
y hoy se llaman neoliberales, y que unos citaban a Stuart Mill y otros a Milton
Friedman, pero nada más.
Cuando Dickens retrata en Los papeles póstumos del club Pickwick, David
Copperfiel o La pequeña Dorrit a unos seres sin escapatoria y de la
familia de los pícaros españoles, el Lazarillo de Tormes, Rinconete y
Cortadillo o El buscón, sabía de qué hablaba, porque él mismo había
sufrido en su infancia los latigazos de la miseria, cuando su padre estuvo tres
meses encerrado en la prisión de Marshalsea, por una deuda con un panadero que
hoy equivaldría a 3,50 euros y que hizo que él fuese enviado a trabajar en una
infernal fábrica de betún. Su batalla contra la injusticia ya anticipaba el
fracaso de un sistema que se basara en la explotación, aunque sus advertencias
a los poderosos fuesen voces en el desierto: "¡Oh, economistas
utilitarios", escribe, "comisarios de realidades, elegantes
incrédulos... si seguís llenando de pobres vuestra sociedad y no cultiváis en
ellos la esperanza, cuando hayáis conseguido arrancar de sus almas todo
idealismo y ellos se encuentren a solas con su vida desnuda, la realidad se
convertirá en un lobo y os devorará". Se equivocó, y no hace falta más que
volver una vez más los ojos hacia la Grecia de hoy, verá que los dos extremos
siguen en su sitio: las televisiones hablan de niños que a media mañana se
desmayan en los colegios a causa del hambre y los diarios dicen que mientras el
país solicitaba un rescate de la Unión Europea, sus potentados se llevaban a
Suiza más de 200.000 millones de euros. En el fondo, y como demuestran de forma
brutal las colas ante las oficinas del Inem y en los comedores de beneficencia
de nuestras ciudades, las novelas de Charles Dickens son una constatación de
hasta qué punto el capitalismo ha fracasado en su búsqueda del famoso Estado de
bienestar.
Otra de las obsesiones de Dickens es la lentitud, ineptitud y en ocasiones
impureza del sistema judicial, que tiene su mejor expresión en Casa
desolada, donde se refleja la mezcla de incompetencia y prepotencia de una
Corte de la Cancillería que a algunos les podrá hacer pensar en ciertos
magistrados y causas de nuestra Audiencia Nacional y nuestro Tribunal Supremo.
O en Oliver Twist, donde se puede ver la forma en que la ley es
cuidadosa con los fuertes y abusiva con los débiles por el modo en que el juez
Fang insulta y castiga con desproporción a su desventurado protagonista. O, una
vez más, en Tiempos difíciles, donde el escritor se burla de la
incompetencia del sistema y de su invento más perverso, la burocracia, un
laberinto sin salida simbolizado en un supuesto Departamento del Circunloquio
cuya función es "hacer lo que sea necesario para que no se pueda hacer
nada". En un país como España, donde solo el 27% de los ciudadanos opina que
los medios que el Estado destina para garantizar la defensa jurídica son
suficientes y la gran mayoría piensa que funciona mal, está anticuada y es
ininteligible, los libros de Dickens siguen contando la verdad: nuestro mundo
no ha sabido mantenerse a flote porque no ha sabido ser ni solidario, ni
ecuánime, ni flexible, y al final se ha quedado sin respuestas.
En junio de 1865, Dickens viajaba en un tren que sufrió un accidente
terrible cuando cruzaba un puente en obras. Los siete vagones que precedían al
suyo se despeñaron por un precipicio y él pasó horas atendiendo a los heridos
hasta que llegaron las ambulancias y pudo ocuparse de regresar a su asiento y
recuperar el manuscrito, aún sin acabar, de su penúltima novela, Nuestro
común amigo. No hay que tener una gran imaginación para ver en esa escena
una metáfora de esta Europa que hoy descarrila poco a poco, primero Grecia,
luego Irlanda, después Portugal... Tal vez el derrumbe se detenga a tiempo, y
los que nos conducen a la catástrofe recuperen el sentido común igual que lo
hizo el tacaño señor Scrooge en Un cuento de Navidad, que al ver el
negro porvenir que le anunciaban los espíritus del Pasado, el Presente y el
Futuro, donde podía verse una tumba con su nombre y sin ninguna flor encima,
supo cambiar a tiempo y convertirse en un hombre generoso. Es una parábola que,
hoy más que nunca, merece la pena no olvidar.
Benjamín Prado es escritor.
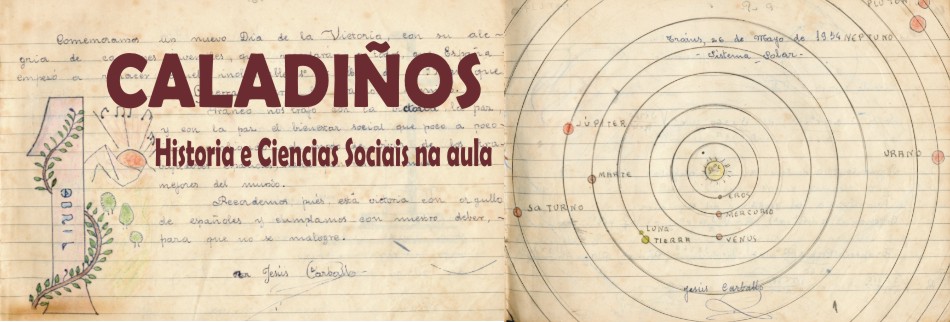
Ningún comentario:
Publicar un comentario